Opinión | UN CARRUSEL VACÍO
Infiltración a la japonesa
Nunca he escrito un haiku, y empecé a leerme Tokio Blues y no conseguí pasar de las primeras páginas
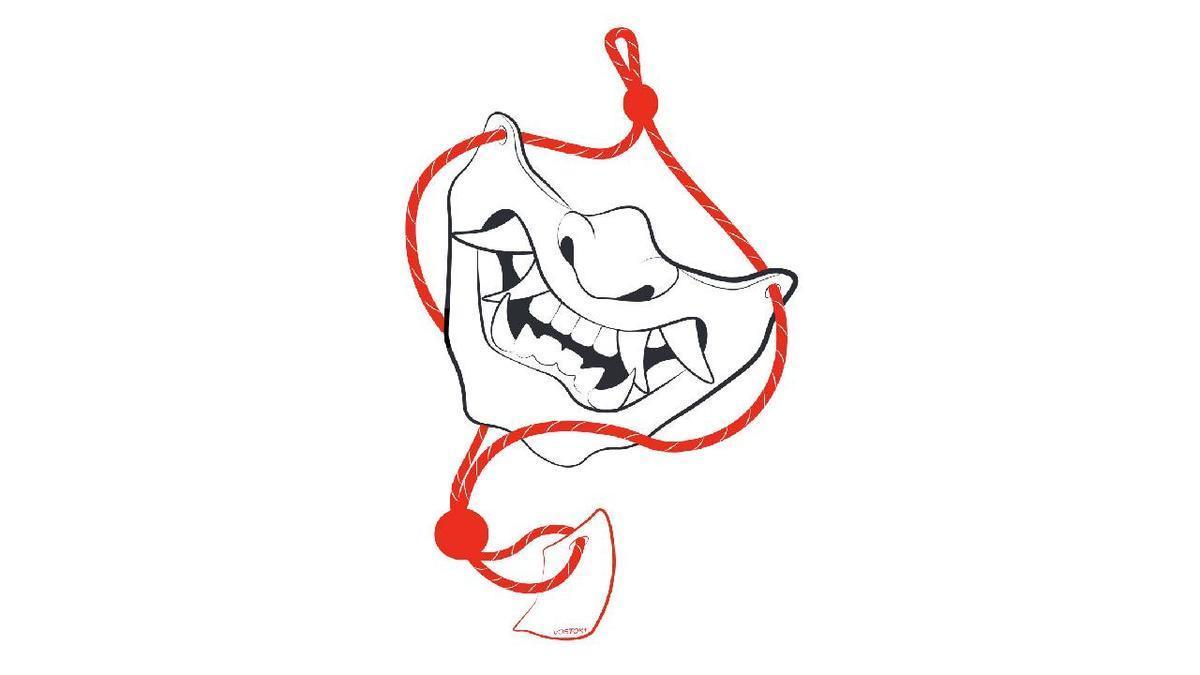
Infiltración a la japonesa. Ilustración. / EPE
La cultura japonesa está de moda. No solo por el sushi, que nos gusta a la mayoría, sino por el anime, el manga y Estudio Ghibli. Por Murakami y los haikus. Ahora, muchos «poetas» juntan tres o cuatro palabras –pájaro, vida, amanecer– y lo llaman así: haiku. Y son los más modernos del lugar, aunque en realidad no tengan ni idea de dicho género.
Cuando era adolescente, me llevaba bien con unas compañeras del instituto que se definían como otakus. Es el término que se utiliza para los fans de la cultura japonesa. Puesto que nunca fui la reina del baile, tuve que adaptarme a los gustos de mis amigas y tragarme sesiones maratonianas de series de anime y hasta fingir que me interesaban. He de decir que jamás he disimulado demasiado bien. No encajaba del todo con ellas y los tomos de manga que me prestaban –recuerdo Inuyasha, Ouran Host Club, Ranma…– no conseguían engancharme. Una vez al año, me arrastraban a un evento muy popular en Madrid: el Salón del Manga. Se trata de una especie de mercadillo que se instala en las naves de IFEMA, donde hay numerosos puestos con merchandising de las series de anime y manga, comida japonesa, concursos de cosplay –así se llama a los disfraces de personajes de anime– y gente raruna con carteles de cartón que rezan: "Regalo abrazos". Yo deambulaba por allí como pollo sin cabeza, siguiendo a mis amigas y analizando internamente a toda aquella fauna. El fanatismo, en cualquiera de sus facetas, siempre me ha inquietado.
Mis amigas y yo crecimos y tomamos caminos diferentes, como no podía ser de otra forma. Al acabar la universidad, una se obsesionó con el cosplay y todavía debe de andar por ahí, disfrazándose de la Princesa Mononoke para ir al Salón del Manga. La otra, que decía considerarme su hermana, se apuntó con su novio a una actividad de espadas japonesas y allí conoció a gente con sus mismas aficiones que muy pronto superaron el grado de fraternidad que tenía yo. Resulta curioso que ninguna de las dos me animara nunca en mi pasión por la literatura.
Quizá de esa amarga experiencia de abandono brote mi instintivo rechazo por la cultura japonesa. Además, por aquella época también salí con un chico que se consideraba un especialista en el tema, que decía estudiar japonés –hubiera estado mejor que buscase trabajo y dejara de vivir del cuento–. Y de nuevo, como en la adolescencia, me tocó tragarme series de anime y películas de Miyazaki, que siempre me han parecido tremendamente inquietantes. Por alguna misteriosa razón, a lo largo de mi vida no he hecho más que cruzarme con fanáticos de lo japonés, como si el destino me estuviera conminando a abandonar mis principios y unirme a ellos.
Pero nunca he escrito un haiku, y empecé a leerme Tokio Blues y no conseguí pasar de las primeras páginas. El temperamento japonés me parece frío, casi desangelado: todo hecho de geometrías, lógica y contención. Resulta escalofriante que sea uno de los países del primer mundo con la tasa de suicidio más elevada. Como si toda esa represión tuviera que estallar de algún modo.
Sin embargo, soy capaz de poner un cerco a mis prejuicios para confesar que sí me gustaría viajar a Japón, conocer los templos antiguos y atisbar, con una cierta curiosidad morbosa, el ajetreo de Tokio, la Meca de los otakus. Pero mi interés por este país es similar al que puedan suscitarme China, Costa Rica o Vietnam. Aunque, como buena niña de los noventa, me gusten Pokémon, Digimon y Super Mario, y Hello Kitty, y el sushi y las gyozas, y un reciente descubrimiento que realmente me fascina: la carne de wagyu, una raza bovina originaria de Japón que se cría en las montañas y se vende a precio de sangre de unicornio. El otro día, me puse a buscar en Google imágenes de estos bueyes y se me rompió el corazón al contemplar su mirada melancólica, como si fueran conscientes de que todo ese lujo en su crianza tiene el fin último de servirlos crudos en un plato, ordenados según el corte por un camarero que indicará a los comensales que no deberían dejarlo más de veinticinco segundos en la parrilla. Se considera hoy un lujo gastronómico: los restaurantes que lo sirven deben tener un certificado de autenticidad.
En el fondo, me doy cuenta de que la cultura japonesa se ha infiltrado en la nuestra mucho más de lo que me gustaría admitir, como la grasa que se entrevera elegantemente por las piezas de waygu. Y al final, se trata de disfrutarla con moderación, sin volvernos locos a la fuerza ni desear fervientemente vivir en Japón; que la cultura española tiene cosas muy interesantes y ya les gustaría a ellos contar con el jamón ibérico, por ejemplo.
- El pueblo abandonado del Bierzo leonés que sale a la venta por 420.000 euros: 'Tiene su propio microclima
- Puente no puede acreditar que la trama Koldo entregara casi 3 millones de mascarillas por valor de 7,2 millones
- El alto cargo cesado por Puente entendió que Ábalos validaba duplicar la compra: '8 millones de mascarillas o nada
- La 'little Argentina' de Paredes: la increíble historia de un pueblo que ha ganado 120 habitantes en dos años
- El Supremo ordena poner el primer apellido del padre aunque la mujer busque romper cualquier vínculo tras el nacimiento
- Las herencias permiten una de cada cinco adquisiciones de vivienda en España: 'Puede crear hijos vagos
- La extraña venta de Samu Omorodion al Oporto divide a los atléticos: ¿fiasco o negocio redondo?
- Vinicius confirma las sospechas del Real Madrid y mantiene abierta la puerta a su marcha a Arabia
